



Dossier temático
Otras miradas sobre la enseñanza en arquitectura: aproximaciones a los colectivos latinoamericanos en las primeras décadas del siglo XXI
Other views on teaching in architecture: Latin American collectives in the first decades of the 21st century
A&P continuidad
Universidad Nacional de Rosario, Argentina
ISSN: 2362-6089
ISSN-e: 2362-6097
Periodicidad: Semestral
vol. 10, núm. 18, 2023
Recepción: 07 Agosto 2022
Aprobación: 03 Octubre 2022

CÓMO CITAR: Blázquez, F. (2022). Otras miradas sobre la enseñanza en arquitectura: aproximaciones a los colectivos latinoamericanos en las primeras décadas del siglo XXI. A&P Continuidad, 10(18), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v10i18.391
Resumen: Este artículo aborda el trabajo de tres colectivos de arquitectura latinoamericanos, durante las primeras décadas del siglo XXI, los cuales interpelan la autonomía disciplinar a través de la co-producción de arquitectura y conocimiento. Se propone trabajar la relación entre sus modos de hacer y la vinculación de sus miembros con la enseñanza en arquitectura, atendiendo a que, en su mayoría, ejercen la docencia universitaria. Se intenta comprender cómo estos modos de hacer, que visibilizan cambios en el rol, objetivos e incumbencias del arquitecto, establecen una relación dialéctica con sus modos de enseñar arquitectura. Se interroga sobre cómo su participación, dentro de las universidades, podría vincularse con cambios dentro de los programas educativos de las mismas y, por consiguiente, influir en el perfil profesional de los futuros arquitectos. Asimismo, se describen sus estrategias metodológicas de trabajo para luego ahondar en la relación con sus propuestas en los espacios curriculares universitarios, a partir del trabajo con fuentes primarias de los colectivos y de la realización de entrevistas ad hoc. Las principales guías para este trabajo son la forma de trabajo del colectivo, la formación académica de sus miembros principales, y los recursos didácticos y temáticas que eligen para trabajar como docentes.
Palabras clave: enseñanza en arquitectura, colectivos latinoamericanos, profesionales activistas.
Abstract: This article addresses with the work of three Latin American architectural groups, during the first decades of the 21st century, which challenge disciplinary autonomy through the co-production of architecture and knowledge. It is proposed to work on the relationship between its ways of doing and the link of its members with architecture teaching, considering that many of these are university teachers. An attempt is made to understand how these ways of doing, which make visible changes in the role, objectives and concerns of the architect, establish a dialectical relationship with their ways of teaching architecture. It is questioned on how his participation, within the universities, could be linked to changes within their educational programs and, consequently, influence the professional profile of future architects. Their methodological work strategies are characterized here to later delve into the relationship with their proposals in university curricular spaces, from the work with primary sources of the groups and the realization of ad-hoc interviews. The main guides for this work are the collective's way of working, the academic training of its main members, and the didactic and thematic resources they choose to work as teachers.
Keywords: architecture education, latin american collectives, professional activists.
A modo de introducción
Al mismo tiempo, los que se dedican a la profesión de la enseñanza han manifestado, cada vez con más insistencia, su preocupación sobre la falta de conexión existente entre la idea de conocimiento profesional que prevalece en las escuelas profesionales y aquellas competencias que se les exigen a los prácticos en el terreno de la realidad (Schön, 1987, p. 23).
Para un arquitecto, las exigencias profesionales desbordan lo planteado por las resoluciones ministeriales y los planes de estudio de las universidades atendiendo a sus incumbencias comunes de diseñar, calcular y proyectar estructuras o dirigir y controlar su construcción y rehabilitación, entre otros (Ley de Educación Superior, 2018). En el panorama actual, la realidad latinoamericana demanda respuestas que den cuenta de la necesidad de renovados perfiles profesionales. Nos centraremos aquí en lo que llamaremos profesionales activistas coincidentes, mayormente, en su involucramiento con la gestión de fondos para realizar proyectos y con la producción interactoral de conocimiento. De este modo, se estudia el trabajo de profesionales que interpelan desde su práctica la autonomía disciplinar, posicionándose como un eslabón más, dentro de una cadena que articula saber disciplinar con saber cultural, ancestral y de comunidad, junto al trabajo con recursos escasos y realidades vulnerables.
Desde esta clave, este artículo se propone trabajar la relación entre los modos de hacer de estos equipos y la vinculación de sus miembros con la enseñanza, atendiendo a que, no casualmente, muchos de estos son docentes en las facultades de arquitectura. Se intenta comprender cómo estos modos de hacer, que visibilizan cambios en el rol, objetivos e incumbencias del arquitecto, establecen una relación dialéctica con sus modos de enseñar arquitectura. Finalmente, se interroga sobre cómo su participación, cada vez más dinámica, dentro de las universidades, podría vincularse con cambios dentro del currículum y la didáctica de los programas educativos de las mismas y, por consiguiente, influir en el perfil profesional de los futuros arquitectos.
Para ello se selecciona un elenco de tres colectivos de arquitectura latinoamericanos: Grupo Talca, Asociación Semillas y Arquitectura Expandida. Se indaga en su composición y se caracterizan sus estrategias metodológicas de trabajo en el ámbito profesional para luego ahondar en la relación con sus propuestas pedagógicas en los espacios curriculares universitarios en donde se desempeñan como docentes. Esto se concreta a partir del trabajo con fuentes primarias de los respectivos colectivos y de las entrevistas realizadas ad hoc suscitadas por estos interrogantes.
Las principales variables que se posicionan como guía para este trabajo son la conformación y manera de trabajar de cada colectivo, la formación académica de sus miembros principales, y los recursos didácticos, temáticas y métodos que utilizan o eligen como docentes de las universidades.
Nos interesa aclarar que entendemos a estos equipos como parte de un movimiento mayor y de límites aún difusos en el que se encuentra gran parte de los colectivos latinoamericanos. Entre ellos podemos mencionar a Matéricos Periféricos y Arquitectura del Sur (Argentina), Colectivo Hormiga (Guatemala), Entre Nos (Costa Rica), Colectivo Pico (Venezuela), Aqua Alta (Paraguay), Al Borde (Ecuador) y Micrópolis (Brasil), coincidentes en sus modos de operar en una particular convergencia entre docencia, investigación y práctica profesional. De este modo, proponemos el análisis del resto de estos colectivos como parte de un próximo avance en la investigación.
Puntos de partida para esta investigación
En Latinoamérica, el fenómeno de las arquitecturas colectivas se vincula directamente con el surgimiento de movimientos sociales y grupos que activaron reivindicaciones, relacionados a la circulación libre de prácticas y saberes, y al trabajo cooperativo, como respuesta a transformaciones sociales, económicas y políticas específicas de este territorio (Carras, 2009;Risler y Ares, 2013; Franco López, 2019). Desde esta perspectiva se interroga la posición habitual de los profesionales, procurando un espacio en el pensamiento cultural contemporáneo (Durán Calisto, 2011; Montaner, 2015; Cicutti, 2019) y retomando, desde la agenda disciplinar y académica, debates sobre la capacidad de operar políticamente que poseen la arquitectura y el urbanismo (Bustillo, 2019).
Este fenómeno comenzó a ganar espacio dentro de la academia en las últimas décadas del siglo XX, provocando experiencias alternativas en la enseñanza de arquitectura con referentes previos como Cooperativa Amereida[1] o Rural Studio[2] (Fernández, 2020), y una aceptación progresiva en los ámbitos de legitimación y difusión disciplinares, con invitaciones a bienales y publicaciones en revistas.
En cuanto a experiencias alternativas de enseñanza se visualiza la voluntad de algunas cátedras por dejar de centrar los programas en el análisis de obras diseñadas por arquitectos reconocidos, que acentúan la relación obra-objeto y arquitecto-autor (Palero, 2017), para dar lugar a abordajes más vinculados con la construcción del conocimiento situado, en interacción con contextos sociales y culturales específicos. De este modo se incluyen temas como identidad, memoria y acción comunitaria, interrogados desde la política, cultura y antropología (Cicutti, 2014). Asimismo, cada vez se hacen más frecuentes las prácticas colectivas 1:1 dentro de los talleres y las actividades de extensión en el territorio.
Se analizan aquí, por un lado, el trabajo de los miembros de tres de estos colectivos a partir de conceptos como el de arquitecto activista (Mc Guirk, 2015), que lleva a cabo la práctica de forma no convencional e íntimamente relacionada con el contexto social y colabora en definir este nuevo enfoque de la práctica donde se enmarca a los colectivos, y el de arquitecto insurgente (Harvey, 2012), quien además de crear espacios físicos, crea espacios simbólicos en relación directa con el espacio geográfico-temporal donde se sitúa provocando un potencial para la creación de los llamados espacios de esperanza[3].
Una vez caracterizada su forma de trabajar en el ámbito profesional, se analizan sus propuestas de enseñanza en espacios educativos disciplinares a partir de categorías operativas como tectónica de lo disponible, agenda co-construida, intelectuales-investigadores anfibios y demoras en el proceso proyectual que Alejandra Buzaglo (2018) construye para ahondar en formas alternativas de producción de arquitectura y en sus réplicas en los espacios de enseñanza.
Desde la didáctica se estudia el trabajo de estos equipos a partir de lo que plantea Roberto Fernández (2020) sobre la importancia del avance de estrategias alternativas, con programas “más creativos y pertinentes”, que rompan con el modelo reproductivo para propiciar condiciones para un aprendizaje del diseño más relacionado a la interpretación crítica del presente social y cultural.
Grupo Talca: memoria y oficios como informantes del proyecto
Grupo Talca nace en 2003 en Chile, a partir de la vinculación de sus dos miembros principales a través de la escuela de arquitectura de la cual toman su nombre. El equipo está compuesto por Rodrigo Sheward, quien vivió en diferentes lugares del país como Concepción, Valparaíso y Puerto Williams, y por Martín del Solar, oriundo de la ciudad de Talca. Su equipo trabaja de manera colectiva en cada obra, involucrando a las comunidades donde intervienen.
Si bien explicitan no tener una metodología, podemos inferir que en cada caso construyen una. Esa manera de hacer, según expresaron en una entrevista inédita, tiene que ver con “tener una relación cordial con las cosas y con volver al lugar para entender cómo relacionarse” (entrevista inédita, octubre 19, 2021). Trabajan a partir de dos principios: “construir con lo que hay y llevar arquitectura donde el arquitecto no llegó”.
Exploran territorios por fuera de la ciudad “que manejan códigos totalmente diferentes a los que cualquier arquitecto está acostumbrado a ver”. Explicitan que buscan una “relación cultural con el lugar”, remarcando la importancia del silencio para entender la manera de habitar el territorio a intervenir. Así comienzan con “una entrada receptiva para luego dar el paso hacia lo creativo”, entendiendo, según su perspectiva, que “en el equilibrio de estos dos factores radica la clave de la sabiduría”. De este modo, se posicionan como “actores que pudieron canalizar lo que les informó el lugar y la sabiduría de sus habitantes”, evitando mostrar fotos de obras terminadas en sus conferencias (Fig. 1).

En su acercamiento a las comunidades, estudian oficios que se trabajan en cada lugar, de este modo registran lo disponible del territorio y se vinculan con personas a las que llaman “los sabios desde el cuerpo”. No creen factible diseñar más allá de lo que mide la materia o de lo que mide la sabiduría de quién va a ejecutar la obra. Esto condice con lo que expresa Alejandra Buzaglo (2018) al hablar de la importancia de proyectar mediante medidas disponibles, las cuales son dadas por las características de la materia disponible, emergiendo de la observación y de las actividades de demora.
Tal como expresamos, Sheward y Del Solar se conocieron estudiando en la Escuela de Talca y su filosofía de trabajo está muy relacionada con la forma de trabajo de esta escuela de arquitectura. Según los objetivos explicitados en su plan de estudios, los egresados adquieren habilidades para proyectar soluciones arquitectónicas de acuerdo a las características del lugar, trabajando de manera comprensiva su materialización e incluyendo al territorio y al paisaje como soportes del quehacer.
Un dato relevante al respecto es que solo el 2% de sus estudiantes son hijos de profesionales, el resto desciende de pescadores, leñadores o fabricantes de escobas, quienes conocen de oficios antes de conocer de arquitectura. No resulta extraño por ello que en Talca no se aplique un enfoque académico tradicional sino a partir de aspectos tangibles como la materia (Fig. 2), entendiendo la procedencia de sus estudiantes como un potencial a trabajar.

La escuela pretende que los estudiantes conecten con la materia construyendo en escala 1:1 todos los años de la carrera y que se enfrenten con problemas de gestión, entre otros puntos que quedan por fuera en la enseñanza clásica de la disciplina (Fig. 3).

Pasando al trabajo de los miembros de Grupo Talca en relación a la enseñanza, el ejemplo que se elige para describir aquí es el Taller de Diseño III de la Universidad para el Desarrollo en Concepción, Chile, a cargo de Rodrigo Sheward (2020). Según Edith Litwin (2008) relatar experiencias pasadas, analizarlas y resignificarlas relacionándolas con el presente, libera la imaginación y permite una visión más rica del pasado, así es como el programa de esta asignatura parte del análisis del territorio que habitan sus alumnos a través de la memoria.
Un análisis en clave metodológica de este programa permite hacer énfasis en los objetivos del primer ejercicio que propone indagar en algunos recuerdos y experiencias de cada estudiante como material de trabajo respecto a sus vivencias en una de las viviendas que han habitado. A partir de esto, proponen rescatar una condición fuerza, posiblemente inconsciente, para transformarla en materia que defina el partido a tomar para diseñar su propia vivienda. Como requerimiento, esta debe estar atravesada por condiciones de lugar, paisaje y territorio. La propuesta intenta que cada alumno descubra, a partir de sus recuerdos, cuál es la materia relevante para su proceso personal, que se puedan descubrir como persona moldeada por las condiciones del habitar y, por último, que puedan materializar la información obtenida desde la memoria para convertirla en informante del proceso creativo.
De este modo, se explicita que el desarrollo de cada caso se compone de cuatro partes: la búsqueda, donde cada alumno debe buscar en su memoria recuerdos de las viviendas de su niñez, escribiendo estos recuerdos para permitir el inicio de un proceso creativo; el comparecer, que requiere traer al presente una situación que rememore ciertas vivencias dentro de una vivienda, recordando cuestiones relacionadas al paisaje, los oficios y el territorio (de este modo, pasarían desde lo escrito a los modelos reales para aproximarse a una forma de operar en un diseño de vivienda que trabajarán en el siguiente módulo); la reflexión, que plantea encontrar el valor que tienen sus vivencias y entender cómo lo definen como persona y como futuros profesionales y, por último, la etapa de investigación, donde el alumno debe descubrir cómo investigar desde lo propio.
La metodología de trabajo comprende varias fases que permiten construir un campo investigativo para definir la materia seleccionada a partir de los recuerdos. En una primera fase de relatos se trabaja en la construcción de una historia personal con miras a definir experiencias de habitar. En una segunda fase de collage, se construyen imágenes que apoyen al texto; en una tercera fase de planta y croquis, se trae información para transmitir medidas y referencias paisajísticas y territoriales; en la cuarta fase se trabaja armando un cubo materia y un cubo espacial donde se plantea una maqueta conceptual a partir de los materiales recolectados permitiendo sintetizar las ideas contenidas en las tres primeras fases. Estos objetos, se plantean como detonantes del proceso proyectual de una vivienda ubicada en un lugar definido por los valores paisajísticos que aparecen en los relatos, collage y plantas (Fig. 4).
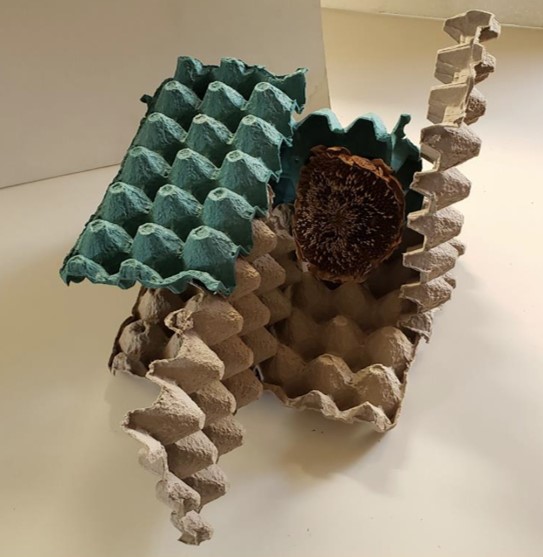
Retomando a Litwin (2008, p. 15), las prácticas vivenciadas y su impacto en cada persona, especialmente en las que eligen ejercer la docencia, no se pueden desestimar. De este modo, se entiende que el haber estudiado en la Escuela de Talca es un factor que incide directamente tanto en los modos de ejercer la profesión como en las formas pedagógicas de los miembros de este grupo. Así, la memoria y los oficios de cada lugar se posicionan como disparadores para comenzar a proyectar tanto en sus obras particulares como en los ejercicios que plantean en clases, distanciándose estos de los recursos comúnmente utilizados en una primera etapa del proyecto.
Asociación Semillas: co-construcción entre comunidades, profesionales y estudiantes
La Asociación Semillas comenzó como un proyecto informal y se fue consolidando hasta su fundación en 2014. Tiene como referente a la arquitecta Marta Maccaglia, quien llegó a Perú en el 2011 mediante un programa del gobierno italiano que ofrecía a jóvenes de ese país hacer experiencias de cooperación internacional. Según expresa en una entrevista realizada por Asiel Nuñez el 3 de abril de 2022, una de las primeras actividades del programa implicaba trabajar en una guardería como maestra y gestora de proyectos y, como consecuencia de no existir ninguna guardería en Huaycán, Lima, aprovechó la oportunidad de construir una, originándose así Semillas, asociación dedicada principalmente, a la construcción de escuelas en la Amazonia peruana (Fig. 5).

Semillas tiene como premisa no llegar a las comunidades con estructuras impuestas, sino llevar preguntas y a partir de ellas estructurar una forma de trabajo. La asociación opera en una zona del Amazonas donde habitan 120 comunidades indígenas, las cuales no poseen infraestructura básica, como agua potable, desagües, centros, ni carreteras. Así, se puede determinar que la cooperación internacional se convirtió en una gran influencia para el trabajo del equipo al plantear proyectos relacionados con el acceso a la educación.
Se puede destacar aquí una metodología de trabajo recurrente que, según la sintetiza Maccaglia en la entrevista mencionada anteriormente, se basa en buscar comunidades que necesiten ayuda pero que tengan líderes dispuestos a participar del proceso. Así, comienzan con un proceso de investigación participativa, el cual permite identificar la necesidad, luego continúan con talleres rurales participativos para entablar vínculos con las comunidades. La tercera etapa es de diseño participativo, donde se exploran los sueños de las personas y sus necesidades. Luego de realizar todas estas etapas llega el momento de convergencia a través del proyecto, teniendo como objetivo que “las situaciones se vean reflejadas en una arquitectura sensata en la que se respeten las condiciones locales, las normatividades y los procesos formales” (entrevista, abril 3, 2022). La etapa de construcción también es participativa (Fig. 6).

Para ello, poseen una escuela de construcción en la que hacen talleres de formación para las comunidades, donde los profesionales aprenden sobre el lugar, las tecnologías locales y los sistemas constructivos que usan. Al inaugurar la obra, momento en el que normalmente terminaría la tarea de los arquitectos, ellos se quedan en el territorio y comienzan la etapa de “monitoreo o acompañamiento en el uso”. Con el objetivo de “instaurar su forma de trabajo dentro del parámetro formal” y “buscando incidencia política para que se flexibilicen las normas a otras formas de habitar”, Semillas se ocupa del procedimiento completo del proyecto desde el expediente técnico, hasta su aprobación (entrevista, abril 3, 2022).
En relación a la formación académica, podemos mencionar que Maccaglia nació en una ciudad cerca de Roma y que su familia tuvo vínculo con el campo, encontrando hoy en la selva amazónica un espacio de conexión con sus orígenes. Por otra parte, su paso por la Universidad de La Sapienza y la especialización en espacios interiores “influyeron en que la arquitectura de Semillas fuera pensada desde adentro hacia afuera”. Además, sus primeras experiencias laborales le permitieron pensar a “los espacios no solo como lugares de exhibición sino como experiencias”, marcando esto como una influencia en sus formas de ver y pensar la arquitectura. En su relato, nombra la influencia de Giancarlo De Carlo, uno de los primeros arquitectos que ha trabajado de forma interdisciplinar con sociólogos, quien escribió el libro Arquitectura de la participación (1970). Sumado a esto, también influyó la lectura de educadores como Paulo Freire, incentivándola a estudiar “distintas formas de enseñar” (entrevista, abril 3, 2022).
En ese sentido, es importante entender que muchas de las prácticas que nos definen como personas son producto de la forma en que nos comunicamos (Burbules, 1999). A partir de esto, se podría pensar que rever esas lecturas al momento de entrar en el trabajo de campo con comunidades es trascendente para que Semillas no intente interactuar con un lenguaje puramente técnico al contactar con las comunidades, sino que se expresen para “ser comprendidos por todas las personas”.
Maccaglia es docente en la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), llegó a trabajar allí mediante la invitación de David Barragán, miembro de Al Borde Arquitectos, en 2015. Según sintetiza, el Taller 3, es pensado desde el “learning by doing” (Dewey, 1916) (comunicación personal, julio 25, 2022). En ese sentido trabajan junto a los alumnos y a la comunidad para conseguir los recursos que les permitan concretar un proyecto, profundizando así en cómo “gestionar un proyecto social” y “construir de forma correcta con materiales a disposición”. En una entrevista para ArchiDaily (Bayona, 2018), resalta que este tipo de aprendizajes no siempre se trata con profundidad en las universidades, ya que a pesar de que existen propuestas de talleres participativos, no todas logran materializar la propuesta o profundizar en el diálogo con las comunidades.
El proyecto realizado por el taller que seleccionamos para profundizar aquí, es el “Nuevo Amanecer”, ubicado en Cajamarquilla, zona industrial de Lurigancho – Chosica, en la periferia limeña, iniciado por el Taller 3 en marzo de 2017 (Fig. 7).

La población del sector con el que trabajaron se compone de 200 familias que provienen de distintas regiones de Perú. Según lo describe Maccaglia, en el proceso de acercamiento entre el taller y la comunidad, se reveló la necesidad de un local para el cuidado de niños que permitiese a las madres trabajar, aunque al realizar el primer taller participativo programado, decantaron otras funciones para el espacio como lugar de reuniones y centro de la “memoria viva”. Durante la primera etapa, se propuso un diseño a partir de “tres módulos: centro para niños, centro comunitario, edificio de servicios y patio de memoria”. Durante esta etapa en 2017, alumnos, docentes y vecinos, llegaron a construir el casco del centro comunitario a partir de una estructura de hormigón. La segunda etapa propuso ampliar la estructura mediante tres estrategias: reciclar materiales del antiguo local comunal para construir un techo, construir una fachada permeable que permita la conexión entre el espacio interior y exterior, y construir una doble fachada que genere una doble altura para ubicar una escalera y ampliar el espacio del primer piso. En el 2018 se desarrolló la tercera etapa, a la que se sumaron otros talleres de la facultad.
Según lo que relata Maccaglia y en base a lo que se puede destacar del estudio de esta intervención, la UCAL propone una forma de enseñanza en la que cobra fuerza el acercamiento de los estudiantes a la realidad circundante, propiciando la revisión de su tarea como futuros arquitectos, en la que vuelve a tomar protagonismo la idea de reevaluación de métodos y objetivos disciplinares (Cattaneo, 2015). De este modo, y teniendo en cuenta que ciertas variantes de la postmodernidad contribuyeron a que la experiencia pudiera posicionarse como contrapunto para la razón como mirada única, propiciando proyectos que incorporen el objetivo de la participación en la arquitectura (Montaner, 2014: p.13), entendemos que la participación en este taller permite generar una reflexión sobre el rol de la academia en la transformación de la ciudad, acercando a los alumnos a proyectos cooperativos y permitiendo el desarrollo de una visión integral del proyecto.
Arquitectura expandida: activismo y movimientos urbanos de base
El colectivo Arquitectura Expandida nace en 2010, a partir de un encuentro en el marco de la Bienal Iberoamericana de Urbanismo en Medellín. Según expresa uno de sus miembros, Ana María López Ortego - en la entrevista realizada por Martín Rivera Alzate el 12 de diciembre de 2018-, al ser un evento multitudinario “la organización se propuso realizar encuentros más reducidos que permitieran discutir algunas inquietudes sobre las lógicas formales e informales de hacer ciudad”. Para ello, convocaron a varios colectivos que venían trabajando en ese sentido, los cuales se fueron convirtiendo en una red de colaboración con organizaciones sociales en territorios periféricos de Bogotá. Así Arquitectura Expandida se organizó, con la idea de comenzar a “hacerse cargo en primera persona de la gestión política, cultural y territorial y de visibilizar esas periferias que no son solo geográficas sino también políticas, sociales y económicas” (Rivera Alzate 2018), entendiendo que “existe una gran asimetría en las relaciones que tienen que ver con el territorio y con la planificación urbana”.
Comenzaron realizando “intervenciones en torno a reflexiones teóricas y de exploración del territorio” y luego de algunos años empezaron a “aproximarse a proyectos de manera más concreta y crítica en relación a los conflictos locales”. Su trabajo se dedica a “fortalecer organizaciones con el objetivo de re nivelar esas relaciones de poder asimétricas, a través de distintos repertorios de acción” (Rivera Alzate, 2018).
El nombre del colectivo tiene que ver con las “expansiones disciplinares”, sus miembros entienden que “los marcos disciplinares de la arquitectura son rígidos y están condicionados por mucha normatividad, por muchos intereses económicos y, sobre todo por las especulaciones inmobiliarias”. De este modo, eligen esta denominación evocando la posibilidad de “expandir esos límites disciplinares hacia la sociología, la geografía y el arte” (Rivera Alzate, 2018). Así es como muchos colectivos han colaborado en sus proyectos, expandiéndose en los últimos años disciplinariamente hacia el arte, sobre todo de la mano de algunas instituciones, que los han invitado a participar de procesos curatoriales.
Sus proyectos son financiados mediante premios, becas o residencias artísticas y trabajan generando redes para poder comprender la complejidad de los territorios, procurando explícitamente “no simplificarlos o unificarlos”. Sus vinculaciones principales son con colectivos que trabajan a modo de organizaciones de base en los territorios donde intervienen. Sus acciones arquitectónicas son de pequeña escala, pero “habilitan la oportunidad de reflexionar en torno a ellas sobre la convivencia en los territorios lo cual produce un salto de escala en relación al impacto social que producen”. Analizan las cuestiones territoriales, siendo “la acción a escala pequeña una reacción a una serie de asimetrías a escala mayor, asumiendo el conflicto como un elemento que existe” (Rivera Alzate, 2018).
Las estrategias utilizadas en sus proyectos son recurrentes y pueden delinearse entre: “colectividad, como objetivo común que permite dejar de lado las diferencias frente a contextos de conflicto social; autogestión-autoconstrucción con modelos basados en el prototipado no solo físico sino organizativo; el apoyo a procesos de participación existentes; la creación de espacios con alto contenido simbólico; el financiamiento a partir de distintos agentes; estrategias de transparencia literal y conceptual; utilización de tecnologías de apropiación; el foco en las periferias; el contacto una vez finalizada la intervención y las provocaciones tácticas y negociaciones urbanas”, según recoge la entrevista ya citada (Rivera Alzate, 2018) (Fig. 8).

A partir de esto, podemos inferir que su trabajo se centra en resolver conflictos que muchas veces quedan por fuera de lo que las academias enseñan en sus planes de estudio, alertando sobre lo que menciona Shön (1987) respecto a que las áreas más relevantes de la práctica profesional se posicionan por fuera de los límites convencionales de la competencia profesional.
El colectivo tiene como una de sus referentes a la arquitecta anteriormente mencionada Ana López Ortego, quien en la entrevista expresa que al finalizar sus estudios secundarios su deseo era estudiar Ciencia Política, aunque terminó creyendo en “la arquitectura como un espacio interesante para hacer confluir las inquietudes de carácter técnico y artístico”. Es española y llegó a Bogotá con una beca de la Agencia española de Cooperación, para realizar proyectos de cooperación cultural. Los dos primeros años trabajó en gestión cultural, lo cual se relacionaba con su conexión con “movimientos activistas vinculados al territorio y al derecho a la ciudad y a las organizaciones colectivas de base en España”. Durante ese periodo tuvo la oportunidad de apoyar distintos colectivos y de montar el primer encuentro de Arquitectura Expandida que entendemos aquí como el germen del colectivo, según recoge en una entrevista realizada por Rivera Alzate (2018).
En este caso, se hablará sobre su trabajo como docente en la Universidad de Los Andes en Colombia. La docencia es un interés personal suyo, y los demás miembros del colectivo la respetan, pero plantean una “división muy cartesiana entre el trabajo del colectivo y la academia” ya que trabajan en “contextos muy complejos” para llevar estudiantes (entrevista inédita, agosto 5, 2022). Desde su rol docente propone “vinculaciones muy puntuales” las cuales “nunca se relacionan a procesos de autoconstrucción”, sino más bien con “recorridos o charlas con conferencistas de movimientos urbanos de base”. Tiene a su cargo una materia electiva en el ciclo de profundización de la carrera de arquitectura de dicha facultad que se denomina La ciudad de abajo arriba y los movimientos urbanos de base. Un aspecto que podemos resaltar sobre el programa de la materia es que se centra, tal como preanuncia su nombre, en “los movimientos urbanos de base como agentes fundamentales para la construcción de ciudad desde abajo hacia arriba, ya sea mediante apropiaciones del entorno urbano, acciones simbólicas o reivindicaciones articuladas y estructuradas en torno a algún tipo de política territorial” (entrevista inédita, agosto 5, 2022).
Entendiendo que muchas de las ciudades latinoamericanas poseen sectores autoconstruidos y autogestionados por sus mismos habitantes, podemos inferir que las estrictas categorías a nivel disciplinar pierden fuerza en relación a los modelos que provocaron el crecimiento y la organización de las mismas, siendo indispensable tener en cuenta la importancia de los movimientos sociales para la construcción de ciudad. En ese sentido, esta asignatura propone a sus estudiantes “investigar movimientos que no se limitan a los mecanismos de participación institucionalizados, que suelen tener una agenda y estructura propia y que se identifican en función de su relación con el espacio”. De este modo, la visión para el desarrollo de la asignatura, tiene "al barrio y al territorio como centro de la elaboración de un pensamiento colectivo enfocado en la reivindicación de derechos sociales y del derecho a la ciudad” (entrevista inédita, agosto 5, 2022). Así es que, a partir de charlas, entrevistas y contactos “analizan principalmente movimientos sociales que abordan desde su praxis la vulnerabilidad corporal en la calle, la segregación socioespacial en la ciudad o los problemas de ecología urbana” (entrevista inédita, agosto 5, 2022). La materia se centra en “un cuestionamiento a los criterios tradicionales de participación en arquitectura”, entendiendo que en Latinoamérica siempre estuvo “muy vinculada a la producción social del hábitat y estrictamente a la producción de vivienda” (entrevista inédita, agosto 5, 2022). De este modo, y entendiendo que la lógica de los movimientos urbanos de base “está mucho más vinculada a otras formas de organizaciones en el espacio público” se proponen trabajar desde ese enfoque. En el transcurso de la materia los estudiantes deben “establecer conexiones con movimientos sociales para generar una colaboración puntual”. Durante las primeras semanas, a partir de lecturas teóricas, vídeos y charlas con diferentes movimientos de base, abordan tres grandes temas “género y corporalidad, medio ambiente y segregación espacial”. Luego deben establecer una colaboración con algún movimiento a elección, de este modo, los trabajos que surgen como resultado son completamente distintos entre sí, aunque generalmente se relacionan con la “visualización de datos” por una cuestión de tiempos de la materia (Fig. 9 y Fig. 10) (entrevista inédita, agosto 5, 2022).

Allí parece estar la semilla de la retroalimentación en la que los alumnos aprenden de la organización y lucha de los movimientos y a su vez colaboran desde su experiencia con la sistematización o divulgación a partir de gráficas del material producido por los mismos. En ese sentido, el objetivo de la materia no es “construir algo para la comunidad” o “ayudar” sino entender que “la participación tiene muchos matices y es muy compleja”. De este modo, el trabajo de los estudiantes “se debe adecuar al momento en el que esté la organización de base y a sus necesidades” (entrevista inédita, agosto 5, 2022). Según lo que plantea Litwin (2008) entender la enseñanza como iniciadora del pensamiento apasionado forja una educación comprometida con la sociedad que otorga significado a la vida de los jóvenes, en ese sentido, el esfuerzo de Ortego se direcciona a que los estudiantes entiendan que no es un trabajo “lindo” o para “limpiar conciencias”, sino que es “un abordaje lleno de conflictos que permite entender la realidad del trabajo que ellos van a hacer en el día de mañana”, así, los alienta a que “sospechen de todo y que investiguen profundamente antes de accionar” (entrevista inédita, agosto 5, 2022).
A modo de cierre parcial
Se trata de proporcionar oportunidades para que los estudiantes elijan, adopten reflexivamente un contexto, un escenario, una vivencia a transitar, concibiéndolos como una posibilidad que contradiga la sensación del observador casual, furtivo, uno entre la multitud y sin conciencia de sus propias preferencias o alternativas para seguir. Más allá de la experiencia que se elija para incorporar en el currículo, implica tratar crítica y creativamente la obra, establecer conexiones, integrar esa experiencia en un contexto más amplio y favorecer que los estudiantes elijan formas autónomas de análisis y tratamiento (Litwin, 2008, p. 20).
En este artículo, analizamos el trabajo, tanto en el ámbito profesional como en el de la docencia, de miembros de colectivos de arquitectura que ejercen su labor desde una posición crítica y de análisis cultural, poniendo en práctica la profesión y la enseñanza desde un posicionamiento no tradicional. Si bien cada uno de los tres equipos tiene sus características y formas propias, en sus modos de enseñar se despegan de la enseñanza de taller basada en la simulación y en el modelo reproductivo. De este modo, propician condiciones de aprendizaje sobre el diseño que se relacionan con una perspectiva crítica del presente involucrando el trabajo directo con movimientos de base, la co-construcción del conocimiento con comunidades y la puesta en valor de los materiales, técnicas y saberes disponibles como disparadores del proyecto.
Pensar propuestas situadas, coproducir con saberes locales y operar con lo disponible son solo algunas de las aristas comunes que conforman esta manera de hacer y enseñar arquitectura que aboga por entender el habitar los territorios de una manera democrática, resignificando y dando espesor al concepto de sostenibilidad en arquitectura.
De este modo, podría inferirse que las prácticas en escala 1:1 dentro de las escuelas, repercutirían en avances disciplinares no solo en el ámbito académico sino también en el profesional, alentando otros modos de hacer arquitectura y generando futuros profesionales como agentes de cambio para los territorios.
En cuanto a los puntos distintivos de cada equipo podemos resaltar la utilización de la memoria y los oficios como recurso proyectual y didáctico en el trabajo de Grupo Talca; la co-construcción entre profesionales, estudiantes y comunidades en la Asociación Semillas y el posicionamiento activista y de gestión en el territorio de Arquitectura Expandida. Si bien estas características son heterogéneas, podemos detectar una matriz de acción común que nos permite incluir estos casos dentro del perfil de arquitectos activistas y arquitectos insurgentes que plantean Mc Guirk (2015) y Harvey (2012) respectivamente.
Agradecimientos
Agradezco a la Dra. Arq. Bibiana Cicutti por animarme a estudiar a los colectivos de arquitectura y por su generosidad en brindarme información sobre sus estudios en el tema. También a la Dra. Arq. Daniela Cattaneo por sus constantes y cálidos aportes para la construcción teórica y metodológica de esta investigación. Finalmente, a los miembros de los colectivos por su excelente predisposición para aportar información sobre su labor disciplinar y de enseñanza para la formulación de este artículo.
Referencias bibliográficas
Bayona, D. (2018). Centro Comunitario Nuevo Amanecer: del taller universitario a una comunidad en Chosica, Perú. ArchDaily. Recuperado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899432/centro-comunitario-nuevo-amanecer-del-taller-universitario-a-una-comunidad-en-chosica-peru
Blázquez, F. (2022, agosto 5). Entrevista a Ana López Ortego (Inédita). s/d
Burbules, N. C. (1999). El diálogo en la enseñanza: teoría y práctica. Madrid, España: Amorrortu Editores España SL.
Bustillo, G. (2019.). Politics, Policies: cuatro ensayos sobre la arquitectura y el urbanismo como formas de acción política (Tesis de maestría). Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Universidad de la República, Uruguay. Recuperado de https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/26726
Buzaglo, A. (2018). Gestión colaborativa y co-producción en arquitecturas contemporáneas. Memoriales en el espacio público de Rosario como laboratorio (2006-2016) Activismos y emergencia de arquitecturas anfibias. Biopolíticas y nuevas prácticas de ocupación del espacio público (Tesis doctoral). FAPyD UNR, Rosario, Argentina. Recuperado de https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/14369
Carras, R. (Ed.). (2009). (Con)texto(s) para el GAC. Pensamientos, Prácticas y Acciones del GAC. Buenos Aires, Argentina: Tinta Limón.
Cattaneo, D. (2015). La arquitectura no es un lujo. El ideario latinoamericano bajo la mirada de Entre Nos Atelier. A&P Continuidad, 2, 100-105. Recuperado de https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/article/view/159
Cicutti, B. (2014). La “Arquitectura reciente” en Latinoamérica como tema de estudio. Reflexiones sobre la experiencia del taller en la FAPyD, UNR. En E. Gentile (Presidencia), VI Encuentro de Docentes e Investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad Iván Hernández Larguía. FAU UNLP, La Plata, Buenos Aires, Argentina.
Cicutti, B. (Ed.). (2019). A&P Investigaciones #2: aprender haciendo, investigar las prácticas. Rosario, Argentina: UNR Editora.
Durán Calisto, A. M. (2011). From Paradigm to Paradox: On the Architecture Collectives of Latin America. Harvard Design Magazine, 34, 24-33.
Fernández, R. (2020). Didáctica y proyecto. Divergencias y convergencias entre profesión y disciplina. Registros, 16(1), 4-17.
Franco López, V. (2019). Lo(s) común(es) en arquitectura. Más allá de lo público y lo privado. A&P Continuidad, 10(6), 46-53. Recuperado de https://doi.org/10.35305/23626097v6i10.203
Harvey, D. (2012). Espacios de esperanza (Piña Aldao, C., trad.). Madrid, España: Ediciones Akal.
Ley de Educación Superior N° 24521 (2018). Decreto N° 256, Res. 1284/2018, Anexo XXII, Ministerio de Educación de la República Argentina.
Litwin, E. (2008). El oficio de enseñar. Condiciones y contextos. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
López Ortego, A. (2022). Programa de la materia La ciudad de abajo arriba y los movimientos urbanos de base. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.
Mc Guirk, J. (2015). Ciudades radicales. Un viaje a la nueva arquitectura latinoamericana (Cruz, E. trad.). Madrid, España: Turner.
Montaner, J. M. (2015). La condición contemporánea de la arquitectura. Barcelona, España: Editorial GG.
Nuñez, A. (2022, abril 3) Archivo de Ideas Recibidas. Marta Maccaglia. Semillas. Arquitectura. [Archivo de Video]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=tyWsj8yLJtQ
Palero, J. S. (2017). Arquitectura Participativa. Un estudio a partir de tres autores: Turner, Habraken y Alexander (Tesis doctoral) Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.
Risler, J. y Ares, P. (2013). Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa. Buenos Aires, Argentina: Tinta Limón.
Rivera Alzate, M. (2018, diciembre 12) CAE+E. Activismo e innovación desde la arquitectura (expandida) – Ana López Ortego. [Archivo de Video]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=KJvRRQRMOJg
Schön, D. A. (1987). La formación de profesionales reflexivos: hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje de las profesiones. Barcelona, España: Paidós.
Sheward, R. (2020). Programa de la asignatura Diseño Arquitectónico III. Universidad del Desarrollo. Concepción, Chile.
Notas
Notas de autor
Información adicional
CÓMO
CITAR: Blázquez,
F. (2022). Otras miradas sobre la enseñanza en arquitectura: aproximaciones a
los colectivos latinoamericanos en las primeras décadas del siglo XXI. A&P
Continuidad, 10(18), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v10i18.391
Enlace alternativo
https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/article/view/391 (html)

